El molinero y el
rey
Hace
muchos años, el rey Federico II el Grande construyó en Postdam, una localidad
alemana cercana a Berlín, un gran palacio rodeado de hermosos jardines,
fuentes, estatuas colosales y otros impresionantes monumentos.
Nada
más trasladarse a vivir allí, el rey se encontró con un problema. Y es que,
justo al lado del palacio, había un viejo molino que era propiedad de un hombre
llamado Arnold. El molino, además de impedir la ampliación de los jardines del
monarca, hacía un enorme ruido cada vez que entraba en funcionamiento.
El
soberano, harto de la situación, envió a su secretario para que convenciera al
molinero de que le vendiese el molino y se marchara de allí. Pero la respuesta
del molinero fue muy clara:
-
Señor, dígale
a su majestad, de mi parte, que el molino no esté en venta.
El
rey montó en cólera y, muy decidido, acompañado de un grupo de hombres de su
confianza, se fue a ver a Arnold.
-
Buen
hombre, me han comunicado que no esté dispuesto a venderme su molino –dijo el
monarca-. Así que, como usted y yo no podemos seguir siendo vecinos, le
propongo un nuevo trato. Dígame cuánto me ofrece por mi palacio. Yo se lo
venderé y me marcharé a otro sitio.
El
molinero bajó la cabeza unos segundos y a continuación respondió:
-
Señor,
bien sabe usted que yo no tengo dinero suficiente para comprarle su palacio. Pero
toda su fortuna no alcanza para comprar mi molino, por la sencilla razón de que
no está en venta.
El
rey, armado de paciencia, insistió e insistió de buenas maneras e incluso llegó
a doblar el precio que había ofrecido inicialmente al molinero por su molino.
Pero
Arnold, muy serio, le dijo:
-
Señor,
el molino no está en venta, sea cual sea la oferta que me haga. Es el molino
que me dejaron mis padres y es el molino que yo quiero dejar a mis hijos.
En
aquel momento, el secretario del rey intervino en la discusión:
-
¡Arnold,
no sea usted impertinente! ¿No se da cuenta de que tiene una magnifica
oportunidad de hacer un buen negocio? Además, ¡está usted despreciando la
generosidad de nuestro rey!
Entonces,
el molinero, con gran seguridad y sin alterarse lo más mínimo, miró al rey y
dijo:
-
Todavía
hay jueces en Berlín.
Todos
los presentes se quedaron de piedra ante la osadía de aquel humilde molinero. Por
su parte, el rey, muy enojado, se dio la vuelta y echó a andar, dando por
zanjada aquella conversación.
Según
cuentan, pocos días después el monarca dio la orden de derribar el molino de
Arnold. Y así se hizo.
Pero
el humilde molinero denunció al rey Federico II el Grande ante los tribunales.
-
El rey
no puede hacerme esto. En nuestro país hay leyes –exclamó Arnold con lágrimas
en los ojos.
Finalmente,
los jueces dieron la razón al viejo molinero. El rey tuvo que da la orden de
que se volviese a levantar un molino en el mismo lugar en el que estaba el
anterior. Además tuvo que compensar a Arnold con una buena suma de dinero.
También
dicen que, pasado un tiempo, el monarca no solo reconoció su error, sino que se
sintió muy complacido del buen funcionamiento de la justicia en su reino. Y
tras pedir perdón al molinero por el mal que le había hecho, reunió a toda su
corte y dijo:
-
He
comprobado que contamos con jueces rectos e independientes. Nuestras leyes son
justas, y reyes o molineros somos iguales ante la justicia. Me siento orgulloso
de ello.
Los
allí convocados aplaudieron las palabras del soberano. Luego se retiraron a sus
quehaceres con la seguridad de que ni el rey, por muy Federico II el Grande que
fuese, tenía poder para cometer una injusticia.
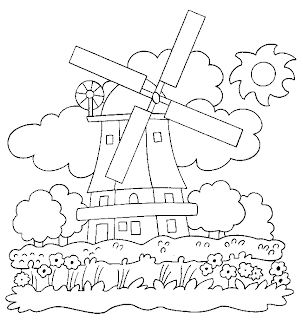
No hay comentarios:
Publicar un comentario